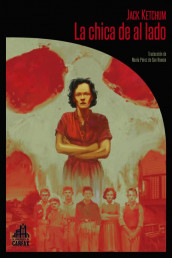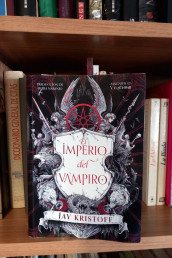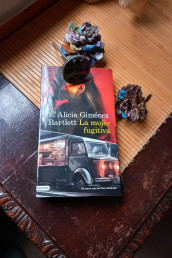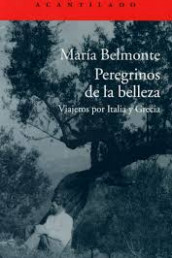Fortuna
Hernán Díaz
Fortuna de Hernán Díaz sonaba en mi radar desde hacía unos meses y lo que me acabó decidiendo a leerla fueron un par de cosas. Para empezar es una novela asentada en un periodo histórico que me interesa mucho: los felices años 20 y la posterior gran depresión (no en vano nací un 29 de octubre efeméride que conmemora un momento serio de quasiacabar con el capitalismo). Para seguir, se la ha galardonado con un Premio Pulitzer y, para mí, eso es garantía de que me va a gustar.Pero, veamos por qué me parece, tras leerla, que estamos tras un novelón...
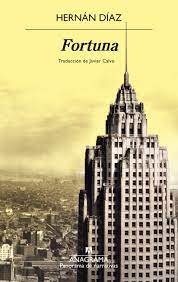
A destacar
- Momento histórico interesante (Felices años 20 y gran depresión)
- Premio Pulitzer
- Diferentes narradores que afinan la perspectiva
El argumento es sencillo: estamos ante una historia en que se describe la vida de un magnate y su mujer a través, primero, de los años 20 y, después, durante la Gran Depresión. Cómo hizo su fortuna en el capitalismo desatado de aquella década «feliz» y cómo no solo no la perdió sino que la multiplicó previendo el desmorone del sistema aquel octubre de 1929.
Hasta aquí todo, quizá, muy anodino y con los clichés típicos de una historia así. Pero Fortuna no se detiene en está historia sino que la parte o, mejor dicho, la enfoca desde 4 perspectivas a través de sus narradores, consiguiendo varios objetivos a los que el lector (nada precavido en mi caso porque ni había leído contras ni había leído artículos o reseñas) asiste encantado con esas variaciones que afinan una realidad que nunca lo fue (siempre es ficción claro).
Así, obtenemos una historia que según quien nos la cuenta difiere pasando de un narrador omnisciente para la primera parte, un narrador en primera persona con intenciones dirigidas para la segunda (eso no lo sabremos hasta la tercera parte) en forma de autobiografía, otro narrador en primera sin otro objetivo que el de descubrir la verdad acerca de la esposa del magnate y, por último, un diario en primera persona; algo que es lo más cercano a la verdad o, al menos, a la realidad del que lo escribe (si dejas de lado el diario de la protagonista de Perdida de Gillian Flynn),
Y, esto, es maravilloso: ver cómo cambia la historia poco a poco hasta clarificarse de una manera cristalina. Pensando en cómo aclarar la sensación que transmite he pensado en dos metáforas: sentado en una silla de optometrista ves cómo se aclaran las letras el que óptico te dice que le cantes según te gradúan la visión; o observar una gota de agua en el microscopio y ver lo que contiene según cambias los aumentos: de la nada a un microcosmos.
Y los recursos que utiliza para ello son originales y sorprendentes. Solo pondré un ejemplo: en la segunda parte, entre el texto principal que tiene una continuidad en la historia vienen insertadas y sin aviso (no están en otra tipo o en cursiva) anotaciones de quien está escribiendo para guiarse a la hora de continuar la historia. Esto me ha recordado a mis propias anotaciones cuando escribo, dónde, le indico a mi yo de otro momento lo que tendría que ir a continuación para que no lo olvide.
Así pues, estamos ante una novela poliédrica que nos ofrece distintas versiones de una historia con una objetivo prospectivo de encontrar la verdad en un juego de ficciones que evidencian aquello de que la ficción que es una mentira puede acabar dando verdades más evidentes que la realidad.
Sobre el autor
Nacido en Buenos Aires en 1973, migró con su familia a Suecia tras el golpe de Estado en Argentina de 1976. A la vuelta de la democracia volvió a Argentina, donde estudió Literatura en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente obtuvo una beca en el King’s College en Londres y realizó su doctorado en la Universidad de Nueva York. Reside en Estados Unidos, donde imparte clases en la Universidad de Columbia,
Compartir
Más reseñas
La chica de al lado
Jack Ketchum
El imperio del vampiro
Jay Kristoff
La mujer fugitiva
Alicia Giménez Barlett
Peregrinos de la belleza
María Belmonte